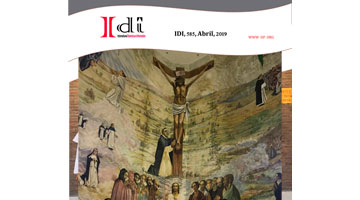Lo de hoy parece un cuento con encanto, pero es un fragmento evangélico que nos describe una boda en la Palestina de hace dos mil años…
Después de un tiempo de lo que nosotros llamamos noviazgo, la novia era conducida a la casa del esposo. Éste acompañado de sus amigos acudía al domicilio de su prometida para recogerla y conducirla al nuevo hogar. Engalanaban el cortejo nupcial las amigas de la esposa, diez muchachas portando lámparas encendidas. El romanticismo está servido.
Pero bajemos a la esencia del relato, a la enseñanza que para nosotros encierra.
Resulta que cinco de ellas son necias y las otras cinco sensatas o sea que unas son tontas y listas las otras. Y si este detalle tiene su importancia no es lo importante de la parábola, como tampoco lo es la novia ni siquiera el esposo.
De la novia no se dice nada y del esposo si se le identifica con Dios no resulta ser el nuestro. Nuestro Dios no rechaza a quien se vuelve a Él, aunque lo haga en el último momento de una vida ocupada toda ella en hacer el mal. Es el caso del “buen ladrón” a quien Jesús promete: “hoy estarás conmigo en el paraíso”
Estamos ante una parábola en la que no hay que buscar identificación ni explicación a cada detalle, como sería en la analogía, sino al sentido global y al mensaje que contiene en su conjunto.
El protagonismo en este relato no se lo llevan las muchachas sino la luz. La luz es necesaria para iluminar el camino pues la ceremonia comenzaba según tengo entendido al anochecer. Para mantener encendido el candil era necesario el aceite. La luz como primera y principal y el aceite como absolutamente necesario son los dos elementos que sobresalen en la narración.
Las jóvenes amigas de la novia tenían que acompañarla después que llegase el esposo. Pero ocurrió un incidente, el cortejo masculino no llegaba, se retrasó tanto que todas, unas y otras, se durmieron. Como el tiempo pasa inexorablemente, ocurra lo que ocurra, a altas horas de la noche se escucha una voz de alarma: “que llega el esposo, salid a su encuentro” las doncellas apresuradas y nerviosas intentando acicalar sus lámparas, que lógicamente habían consumido el aceite. Las prudentes demostraron serlo al llevar consigo un repuesto, también las necias demostraron que lo eran pues no habían previsto que pudiese ocurrir tal cosa. En vano suplican, solo escuchan como respuesta: “No os podemos dar del nuestro no sea que no haya suficiente ni para vosotras ni para nosotras, id a comprarlo” .
El aceite que es la vida y el amor que la impulsa son intransferibles, nadie puede vivir ni amar por mí ni yo puedo vivir ni amar por otro. Lo sabemos quiénes vamos llegando al final del camino, no podemos transmitir nuestra propia experiencia a quienes lo comienzan, es aquello de “no hay camino, se hace camino al andar” cada uno ha de dar sus propios pasos vacilantes o seguros, pero son los suyos los que lo llevarán a una vida plena o a una inmadurez crónica.
Recordemos para incorporarlo a nuestro propio ser, la identificación que Jesús hace de sí mismo: “Yo soy la luz del mundo, quien camina conmigo no andará entre tinieblas” y recordemos también su afirmación: “vosotros sois la luz del mundo”. Jesús es luz y camino, su lámpara ilumina el nuestro. Esconderla, “ponerla bajo el celemín” es perder su sentido. Encender nuestra lámpara en la de Cristo, fundir las dos llamas en una, consumir nuestra vida, nuestro aceite, en el empeño de colocar esa Luz sobre el monte para que ilumine al mundo, es dotarla de esa plenitud que se nos pide.
Sor Áurea Sanjuan Miró, op