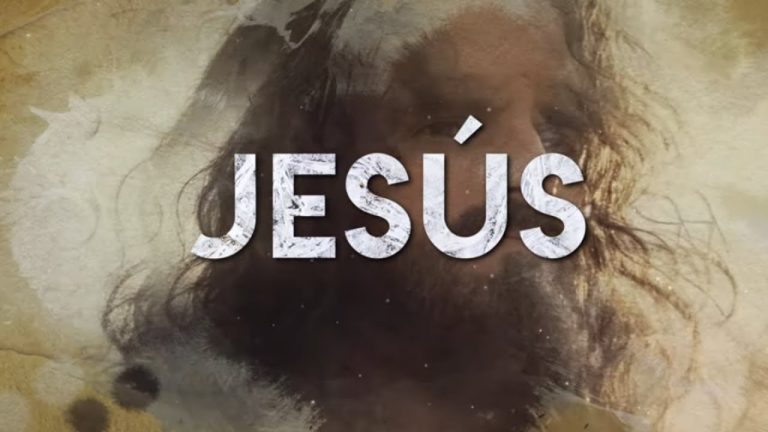Era un buen muchacho. Oyó que pasaba Jesús y salió corriendo a su encuentro, deseoso de una palabra de sabiduría, una receta con la que apagar la desazón y llenar el vacío de su existencia.
– “Maestro bueno qué he de hacer para conseguir la vida eterna?”
– “¿Por qué me llamas bueno?” ¿acaso sospechas que soy algo más que un hombre?
Dios es el único bueno. El único que merece ser llamado así. Ni tú ni nadie merece ese apelativo. Sólo Dios es bueno. Y sólo él nos regala bondad, la suya y la que creemos que es nuestra.
En cuanto a ti, muchacho, cumple los mandamientos, ya sabes “no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no estafarás, honrarás a tu padre y a tu madre”
– “Maestro todo eso lo vengo cumpliendo desde pequeño”
Desde niño ha cuidado del prójimo y no ha extorsionado a nadie. Son los mandamientos que ha enumerado el Maestro. Ninguna referencia a los tres primeros que tienen como objetivo directo a Dios. Y no es que haya que ignorarlos, es que Jesús sabe que nos resulta más fácil amar y respetar a Dios que amar y respetar al compañero. Es una manera de recalcar su empeño en conseguir que nos queramos unos a otros, otra manera de decir que nos engañamos cuando pensamos y decimos que amamos a Dios con todo nuestro corazón a la vez que menospreciamos o no ayudamos al hermano. Una manera de repetir “lo que hagas a uno de estos mis pequeños a mí me lo hacéis”
Este joven parece que sí, que amaba a Dios y también al prójimo.
Por eso Jesús lo mira con ternura y cariño. Este muchacho puede ser de los suyos, engrosar su círculo de amigos y elegidos.
– “Una cosa te falta. Vende cuanto tienes y sígueme”
Al escuchar esto bajó los ojos entristecidos y se alejó porque era muy rico.
No es esta la respuesta que con tanta ilusión esperaba. La riqueza le da una seguridad y él buscaba además otra, la de participar en el Reino de Dios. No sabía que el precio de este Reino es precisamente la inseguridad de la pobreza. Una pobreza no necesaria ni exclusivamente de posesiones y dinero sino de aquella en la que no cabe la autosuficiencia y nos hace sentir dependientes del Altísimo, pero también de los hermanos.
La pobreza de egoísmo, de la vanidad y autocomplacencia por las que nos creemos ser y estar por encima de los demás. La pobreza de todo aquello que nos pone tan anchos y orondos que nos resultará imposible, al igual que al camello, pasar por el ojo de una aguja.
Aquel joven no fue capaz de soltar el lastre de sus riquezas por su engañosa apariencia de prestigio y seguridad y se alejó rico pero cabizbajo y triste. En cambio, el seguidor de Jesús que ha soltado ese montón de escombros que al fin eso es lo que son nuestros tesoros, queda ligero y feliz. La alegría es su enseña, testigo vivo de Jesús.
Sor Áurea Sanjuan Miró, OP